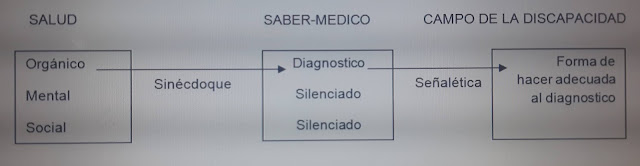Conocimos a la mamá de Juan en una actividad que realizamos por única vez. Pasado un tiempo de aquella nos consultó por nuestras actividades permanentes. Sin embargo, respecto de aquel encuentro relata que Juan se quedó muy contento y siempre le recuerda “el kayak amarillo”. Por su parte, ella también admite que se sintió aliviada porque no se repitió la exclusión de su hijo como otras veces. Generalmente le dicen “no sabemos qué hacer con él”. Por diferentes motivos tanto la madre como el hijo habían quedado marcados por aquel encuentro: uno por el kayak amarillo y la otra por el cese de la frustrante repetición.
Nos interesa caracterizar ese primer encuentro por las claves que permite recoger. La actividad consistía en una serie de actividades grupales de iniciación al kayak, actividades con remos y pelotas en la orilla y luego otras más cercanas a la actividad acuática propiamente dicha. Debemos aclarar que ninguno de los participantes se conocían previamente ni habían realizado anteriormente esta actividad.
Juan se presentó absolutamente disperso, inquieto y verborrágico en un primer momento. No se implicaba en las consignas, no registraba el espacio –por nosotros remarcado- y tampoco se interesaba por lo que hacían otros participantes a su alrededor. Sin embargo, no tuvo una conducta agresiva ni disruptiva, lo cual, fue indispensable para sostener un encuentro. Aún con todos estos componentes, él fijó su atención a un Kayak amarillo e hizo de él, un objeto privilegiado. Encontró un lugar, podríamos decir, en ese espacio abierto y con muchas personas; y se instaló allí.
Dentro del marco de nuestra propuesta teníamos previamente acordado hacer un diagnóstico rápido de las capacidades del grupo y su dinámica y contábamos con estrategias tener para cada situación posible. Entendemos que la capacidad de armar el modo de participar de cada sujeto depende de la forma en que se estructure la situación. Por lo tanto, buscamos que él y su kayak amarillo no se fuera de órbita respecto del centro gravitacional de la actividad. Desde ese lugar, subido a ese kayak amarillo en el parque del predio, se instaló como una forma de estar lo cual para nosotros es su modo de participar.
Nuestro modo de abordar en lo inmediato de la situación fue plantear “una zona” donde no quede ni muy aislado ni muy expuesto. Y desde allí esperar que se despliegue su participación. Muy avanzada la actividad pidió de llevar el kayak al agua y estuvo allí en la orilla subido a “su” kayak amarillo hasta al final del encuentro. Creo que esta forma de abordar la situación tranquilizó a la madre y le dio a Juan un tiempo que posibilitara el encuentro con “lo nuevo” hasta donde fuese posible y deseable para él.
Nos parece importante esta reseña porque entendemos que esta intervención causó que la mamá de Juan haya solicitado la posibilidad de participar en las actividades permanentes.
Una práctica inclusiva se desenvuelve en el margen muy estrecho que existe entre estigmatizar y aceptar ciertas condiciones. Es decir, sin hacer de ellas una forma de ser sino una potencialidad de encuentro dirigido hacia lo nuevo. Este delicado y frágil límite, entendemos, hace lugar a un cambio posible.
¿Cuál es el tiempo del deporte inclusivo?
Nuestro dispositivo trabaja de forma general para intentar hacer un pasaje de lo que se presenta como “improductivo” a cierta movilización y puesta en marcha. Elegimos estas imágenes porque entendemos que son los que el común denominador de las personas utiliza como criterio para juzgar o valorizar una acción o conducta. De modo que no seria correcto decir que un niño “es” hiperactivo o inactivo, sino que solo lo es en cuanto y en tanto que esa hiperactividad o inactividad son “improductivas” o carentes de sentido para aquellos que la perciben e interpretan dentro de un contexto dado. La Verborragia, por ejemplo, es solo un síntoma si habla de nada o sin sentido y en la medida que el interlocutor no encuentra su lugar en el diálogo. Y, si no habla nada, por el contrario, es solo un síntoma en la medida en que sus silencios entorpecen el devenir de lo que se espera dentro de un orden y tiempo de la cotidianidad que lo contiene.
Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, no hay un niño que no haga nada. Y en segundo lugar, fundamentalmente, sostenemos que aquello que hace -aún cuando sea silencio o quietud- puede ser interpelado y puede ponerse en relación con alguien mas allá del sentido. De forma que siempre encontramos un punto de partida. Es decir, aquello que el “participante” (tal es nuestra denominación para los participantes dentro de nuestro dispositivo) ya está haciendo aunque no lo percibamos. Es nuestra tarea encontrar el modo de ponernos en relación con ello. Sin apuros, dando tiempo y fundamentalmente respetando la modalidad de presentación de eso que despliega frente a nosotros. A veces, en este orden de cosas, entender puede ser un obstáculo. Esa temporalidad en suspenso y fuera de sentido permite dar tiempo a lo que se manifiesta como sorpresa. En ese momento comienza una segunda etapa que describiremos más adelante.
Finalmente, si podemos dar ese paso, se va a poder mover el “switch” y pasar de esa modalidad repetitiva o excluida de los circuitos del mundo a un modo productivo. En este nivel, el despliegue conductual va a adquirir un estatus de relación y contención. Esas conductas sintomáticas que se presentan como improductivas, estereotipadas o disruptivas se pondrán en relación con alguna práctica instalada del mundo alterándolas cualitativamente. Para ello, hemos desarrollado, el deporte inclusivo. Con su metodología específica nos permite articular ese pasaje. Adentrémonos en este caso para observar esta metodología en funcionamiento. Entonces, de forma resumida: un momento cero consiste en recibir y esperar el advenimiento de un gesto, una elección, un dicho, algún detalle que sea nuevo y, en un segundo momento, encauzar el despliegue en el vínculo con otros.
En este caso, Juan comenzó a participar de las actividades en un grupo reducido. Se presentó del mismo modo que aquella primera vez en la actividad abierta de kayak. Sin embargo, en esta oportunidad el encuentro se realizó en el salón del gimnasio. Estuvo verborrágico, inquieto y disperso durante los primeros encuentros. En un breve lapso encontró o construyo su lugar, un primer lugar. Se colocó en la ventana observando la estación de tren. Cada vez que el tren pasaba repetía el sonido de la barrera. Los primeros encuentros fueron así, llegaba, decía que iba a ver el tren y se colocaba junto a la ventana donde reproducía el sonido de la barrera, ninguna otra cosa era de su interés. Es muy importante para nosotros saber que la forma de participar se construye, no existe a priori y hay que dar tiempo y espacio para que se realice. Se debe acompañar, en una función de aval. ¿Qué queremos decir con esto? Que el modo de participar y el lugar si bien lo construye cada participante, ese quehacer se desenvuelve en una situación concreta y con otros. Nunca en soledad. Los coordinadores, tal como su nombre lo indican, van realizando un direccionamiento conjunto del proceso no solo con el participante sino también con la familia. Por lo tanto, los modos de participación advienen como producción del dispositivo e implican al participante, a los coordinadores, a los otros participantes y a las familias. No pertenece exclusivamente a ninguno pero requiere de todos. Para nosotros “esperar y dar tiempo” es nuestra herramienta para descubrir esos atisbos de actividad constructiva.
El modo de empezar para Juan fue ese. Hicimos algunas actividades en las cuales tomamos elementos del tren aunque solo ganamos una atención parcial. Automáticamente era capturado por el sonido de la barrera y se pegoteaba en su repetición sonora. Podíamos palpar como le daba cuerpo a la sonoridad de la barrera pero no podíamos intervenir allí. Alguna vez nos pidió algo para sentarse junto a la ventana y alguna otra vez le dimos un palito para que simulara una barrera en un juego de tren que aceptó por momentos. Y, esto empezó a producir exactamente eso, “momentos”. Había momentos donde la barrera lo capturaba en el “tilín tilín” y momentos en que se disponía a observar o comentar algo de lo que estaba sucediendo a “su” alrededor. Siempre desde “su” lugar junto a la ventana. Lo interesante es que la barrera -al actuar solo cuando el tren pasa- deja un margen de disponibilidad para alguna otra cosa. Es decir que nuestra posibilidad de acción surgió propiamente de la característica propia de este elemento en el que él afirmó su presencia en el dispositivo. En la intermitencia de la barrera.
¿Cuáles son los materiales del Deporte Inclusivo?
Los materiales u objetos que acompañan este proceso son cualesquiera. Son simplemente aquellos que están en el lugar adecuado en el momento oportuno y eso es simplemente una contingencia. De allí que sea tan importante el “timing” de esperar y acompañar el suceder de la actividad. Pudimos inferir que fueron los tiempos muertos de la barrera los que nos dio el tiempo potencial para que otra cosa ocurra. En esa brecha pudo aparecer un primer juego con una soga.
En esta etapa ya estábamos en una situación cualitativamente diferente a la inicial. Su participación tenía una organización que consistía en la ventana -en tanto espacio recortado del resto del salón- y los momentos en que los que el tren no pasaba y la barrera simplemente se callaba.
Jugando con una cuerda, en ese margen de posibilidad (en uno de esos momentos en que la barrera se callaba) dejó ese lugar primero junto a la ventana y se enroscó en la cuerda para decirnos “estoy atrapado”. Frase tan simbólica como literal. A partir del objeto cuerda empezó a relacionarse con otro de los participantes que también estaba interesado en la cuerda. La estructura de una nueva temporalidad empezó a construirse e involucraba a otros que manipulaban la cuerda, entre ellos incluidos los coordinadores. Una dialéctica de tirar y aflojar se puso en juego. Siempre interrumpida o entrecortada por el llamado de la barrera. En este pequeño ejemplo uno puede pescar un sujeto “constructor” que asigna valor (de atrapado) a la acción que realiza. Lo que sigue nos confirma, una vez más, esa zona ambigua donde el participante esta involucrado en la decisión que determina su modo de estar allí en esa situación. Emerge y se reconoce en un contexto con otros que promueven ese escenario.
En una de esas ocasiones en que jugábamos enredados en la cuerda llegó el llamado de la barrera y un gesto que pintó -de punta a punta aunque efímeramente- de que se trata una práctica que se pretenda inclusiva.
Juan, al ser sorprendido jugando por el sonido de la barrera, dijo “otra vez el tren” al tiempo que corporalmente, gestualmente, figuraba una división y una decisión. Su torso y sus manos todavía aferradas a la cuerda sin querer soltarla participaban de una escena y su mirada y sus piernas dirigidas a la ventana que lo convocaba desde un lugar lejano. Instante en que fue capturado por nadie más que su propio deseo, seguir jugando o…
Esta interpretación posible que damos contó con una frase que tanto nos hizo pensar, “otra vez el tren”. ¿Cómo tomarla? ¿Por qué pronunciarla? ¿Por qué no salir disparado como otras tantas veces? y segundo ¿por qué “otra vez”?. ¿Cómo se había roto esa continuidad repetitiva del “tilín tilín”? sea como sea, él ya era otro de la barrera. Y todas las veces anteriores que no eran veces en sí mismas -porque nunca se habían constituido como una primera vez como para que después haya una “otra vez”- sino que cada vez era la misma vez y, sin embargo, ahora si hubo una segunda vez que se inscribió como “otra vez” respecto de todas las anteriores. Y, como si fuera poco, estaba el hecho de que esto le pesó al sujeto. Lo ponía en situación de elegir aunque de alguna manera ya había elegido porque esa forma de decirlo ya era una queja. Momento de transformación profunda aun cuando en aquella oportunidad ese gesto haya concluido en abandonar la soga y volver a la ventana, no sin cierta resignación. Nosotros ya sabíamos que algo había cambiado radicalmente.
Desde ese momento, su participación fue mucho más en el espacio de intercambio que junto a la ventana. Saludaba y reconocía a los otros participantes. También alternaba, al final los encuentros, entre ordenar todos los objetos que fueron usados o ponerse a llorar por no quererse ir. Este tipo de conductas tuvieron una repercusión en la vida cotidiana. En el colegio, nos cuenta la madre, participaba mucho más y los docentes lo veían distinto. Respecto de su escolaridad podemos decir que estuvo dos años de permanencia en el mismo grado donde si bien no era agresivo ni molestaba a nadie tampoco se justificaba pasarlo de grado porque no participaba de las actividades, lo cual al parecer, era el criterio con que se evaluaba su escolaridad.
¿Quién toma la decisión de incluirse?
Esta es una pregunta interesante y que vale la pena realizarse. Porque si bien para nosotros ese momento tan puntual como efímero en el cual dice “otra vez el tren” tomando distancia de esa conducta automática a la vez que reconociéndose en ese llamado tampoco alcanzó para que abandone este hábito rápidamente.
Sin embargo, podemos relacionar ese micromomento con otro distante en el tiempo pero en cierta línea de continuidad con la decisión de estar aquí o allá.
Para ese entonces Juan había traído al grupo un juego muy bien aceptado por el resto de los participantes. Lo llamó “los caballos”. A la cuenta de tres había que realizar un trayecto corriendo una carrera de caballos y terminar saltando en unas colchonetas. Este juego ofrecía diferentes lugares, funciones y tiempos lo cual demuestra otro estatus de participación y de aceptación del grupo. Él designaba quien era el anunciador que debía dar la orden de largada, cuál era el lugar de salida y cuál la llegada; también se intercambiaban estos roles. Este juego se realizaba inalterablemente al comienzo de los encuentros. A veces duraba mas o otras veces menos. Tampoco era segura la participación de los demás. De todas formas este juego le daba un lugar especial durante los encuentros del que todos disfrutaban. Tanto fue así que en cierta ocasión, estábamos todos jugando a los caballos, Juan interrumpió con cierta angustia, para decirnos “lo perdí al tren”. El tren había pasado sin que haya prestado oídos al llamado de la barrera. Casi inconscientemente había olvidado el asunto de la barrera por estar jugando.
Para nosotros, sin duda, esa frase y ese momento marcan el cambio definitivo en la forma de Juan de estar y ser parte. Perder el tren equivale a ganar en lazo. Y esta transformación es recibida desde un lugar productivo ya que en este caso este proceso tuvo efectos más allá de nuestro espacio.
En este punto es donde referimos la importancia de la coordinación de las actividades y de la inclusión de las familias en el proceso de forma activa. Como los efectos del trabajo que realizan los participantes desborda la actividad misma sobre el espacio de la cotidianidad que habitan es sumamente importante como los padres vayan acompañando estos movimientos. Ya que son el puente entre el trabajo que se va realizando y los diferentes circuitos que transita el niño.
Al llegar el cierre de año realizamos una reunión con la mamá de Juan. Nos comenta que lo van a pasar de año debido a los cambios respecto de su vínculo con lo demás compañeros de colegio y su quehacer en las actividades escolares. Y, aún cuando estaba muy feliz por esto, surgieron las dudas respectos de qué hacer en el verano y de llevarlo o no a la colonia. La situación indeseable según ella es que se repita la exclusión porque los adultos con quienes Juan trata no puedan “anticipar lo esperable”. Fue muy beneficiosos para todos trabajar esta concepción ya que si los adultos con los cuales Juan interactúa están en posición de anticiparse a la espera de lo que se espera de él, en tanto repetición, generan un hábito estereotipado y que acostumbra a Juan a ser quien ellos suponen que es, o debe ser. Es una concepción paradójica porque el precio de la supuesta inclusión sería la estigmatización. Por ello es que no se puede pensar la inclusión como estar o no estar, sino en los modos en que se está. Es habitual que “el mundo” es decir los lugares, espacios y actividades sean rígidos y la inclusión se piense como acomodación del sujeto a los hábitos de tales espacios. Coincidimos con que toda la diferencia reside en trabajar para el advenimiento de la sorpresa (que puede resultar incomoda) o no, por el contrario, adaptar, habituar y acomodar el sujeto a la situación.
Lo interesante de esta conversación con ella es el punto en que solo cabe la decisión de arriesgarse a la incertidumbre de la sorpresa –no sin ciertos cuidados y seriamente- o ir a lo seguro de la repetición de lo mismo. En ese punto ella se involucra de otro modo y no queda expuesta frente al otro como inalterable. Frente al “es así” hay que apostar al “podría ser de otro modo” siempre y cuando esa apuesta sea legítima. Este punto remite a la responsabilidad y ética de cada cual frente a la situación de encuentro con un niño. Felizmente, al retomar la actividad luego del receso de verano, nos encontramos con la grata sorpresa de que por primera vez Juan había podido concurrir a una colonia sin inconvenientes.
Desde Viento en Popa consideramos que el Deporte Inclusivo es mucho más que deporte, es una oportunidad estratégica para encauzar y causar un movimiento en la forma de estar y participar de los niños respecto de ellos mismos, de sus espacios y su familia promoviendo una transformación productiva para el sujeto como para la sociedad. En este caso partir de pequeños elementos y tiempos construyendo conjuntamente posibilidades de armar roles, funciones, tiempos que estructuren un quehacer total percibido positivamente por los espacios a los que concurre Juan es lo que podemos significar como inclusión.
Por ello como conclusión general podemos afirmar que sea cual sea la naturaleza de la actividad que se realice un dispositivo promoverá un trabajo de inclusión si:
- Entiende la función que tiene el contexto en la valoración de las conductas.
- Está dispuesto a relativizar el sentido e intencionalidad de las conductas y sujetos. Es decir que es el propio sujeto el que da el contexto de referencia para abarcarlas.
- Se prepara para la sorpresa. Lo cual supone, estar convencido de las posibilidades de cambio de los sujetos, al menos en cuanto a las dinámicas de participación.
- Puede dar tiempo acompañando y respetando una decisión que no se determina únicamente en el sujeto.
- acepta que hay un límite al alcance de la intervención y a las posibilidades de cada sujeto en la temporalidad que lo constituye.
El deporte inclusivo como metodología específica de abordaje de la inclusión del lazo social en niños y jóvenes no puede desentenderse de la necesidad de reflexionar y llevar a la práctica nuevas formas de intervenir, en las cuales, no recaiga sobre los niños individual y solitariamente las implicancias de participar y la decisión de incluirse.
Lic. Spangenberg, Germán.